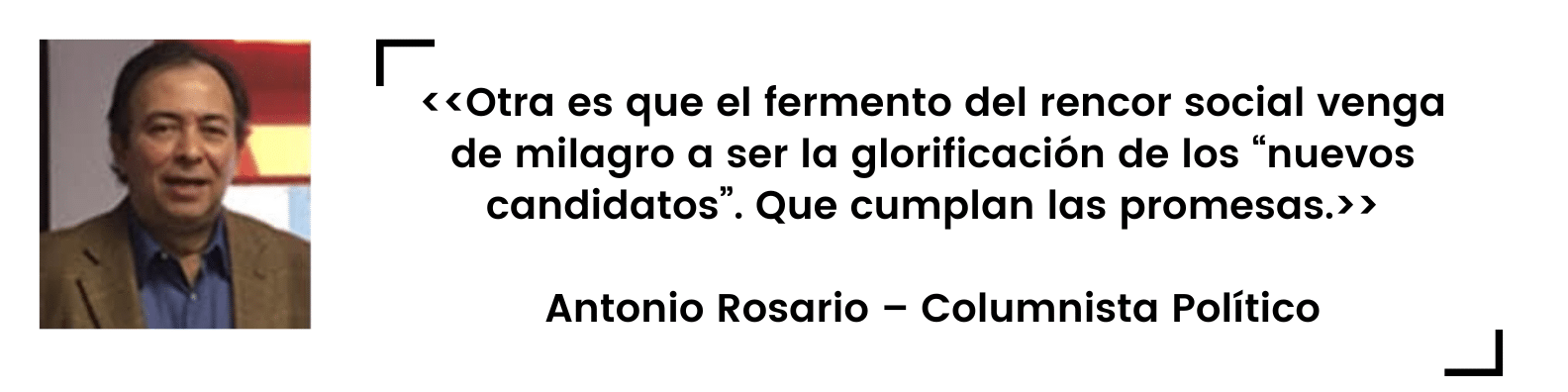Democracia, ¿sin partidos?

Cuando la política ya no gire en torno a la figura del presidente y sea preciso apoyarse en los partidos, aparecerá un hoyo negro.
Concentrada la atención en la figura presidencial, inadvertida pasa la crisis de los partidos y, por lo mismo, la consecuencia que a la postre habrá de acarrear: la pérdida de la institucionalidad y la civilidad para canalizar y resolver las diferencias, acompañada del recrudecimiento de los peores vicios de la subcultura política.
El régimen de partidos se descompone a pasos agigantados. Ahí se explica por qué la extorsión, el chantaje y la amenaza, así como la violencia, el crimen y la corrupción tienden a convertirse en instrumento de los actores políticos para posicionarse en la escena, buscar arreglos bajo cuerda, alcanzar objetivos e intentar doblegar al contrario… para entenderse a partir de la bajeza.
Más tarde, cuando luz y sonido de la escenografía montada en Palacio Nacional se apaguen y el eje del universo deje de ser aquella figura, el telón de fondo de la política será un hoyo negro.
…
La revisión del estado de los partidos es pavoroso. Plantea un absurdo: ¿puede sobrevivir una democracia sin partidos? Esa pregunta escuece, la que ya arroja una certeza es que sí puede haber partidos sin democracia.
Ninguna formación política –incluido el movimiento en el poder– escapa a esa circunstancia. Una descompostura que, por donde corre, augura una lucha encarnizada por conservar o arrebatar el poder sin claridad del sentido de éste, y cuyo prolegómeno serán los pleitos internos para alzarse, primero, con el control y dominio de la respectiva organización y, luego, con los restos, intentar establecer su hegemonía.
Si hace ya tiempo los partidos dejaron de ser instrumento de la ciudadanía, la crisis tiende a convertirlos en herramienta de camarillas facciosas. Grupos no siempre con ansia de poder, sino tan sólo de las prerrogativas, prebendas y posiciones que deja estar al frente de ellos, gracias a un sistema electoral que, sin querer, degrada al régimen de partidos y privilegia el acceso al poder, pero no el ejercicio de él.
…
El mismo movimiento que encumbró a Andrés Manuel López Obrador, vive la circunstancia del resto de los partidos.
El mismo liderazgo que Morena venera con respeto y con miedo, impulsa y frena al movimiento, resumiendo la doble actitud en una confusa relación. Lo lidera, pero no lo encabeza y sí lo utiliza para sus fines, al modo de quien requiere de un vehículo para llegar a un sitio y, después, desentenderse de él. Tal uso y desuso le niega a Morena consolidarse, institucionalizarse y organizarse a la luz del porvenir mediato sin estar, valga el recurso, a la sombra del caudillo.
Los cuadros formados de Morena –y los hay– no se atreven a tomar sana distancia del líder y, ante el temor de contrariarlo, aunque después los dejé, agachan la cerviz. Quizá rechinando los dientes, pero contemporizan con él a sabiendas del costo supuesto de esa relación temporal. Y los socios elevados a rango de dirigentes, operadores o coordinadores de Morena –también los hay– sólo cuidan su posición, a la espera de crecerla en la primer oportunidad.
Cuanto más tarde Morena en definir y fijar los términos de su relación, más profunda será la crisis en la cual se adentra. El pasaje que el líder adquirió con el movimiento es sencillo, no redondo.
…
Las camarillas al frente del panismo y el priismo no están claras si sus padrinos que –así cómo los custodian, los abandonan– les impusieron un matrimonio de interés o si su confraternidad responde a la necesidad y la orfandad política.
Ambas direcciones, sin embargo, comienzan a resentir cómo, dentro de su estructura, surgen grupos resueltos a desplazarlos. Ante ese asedio y la zigzagueante postura de los gobernadores, las dirigencias albiazul y tricolor se aferran al puesto de mando, intentando asegurar la dirección del partido y las coordinaciones parlamentarias.
Complicada la situación de esas dirigencias, tiene además otro problema. Los cuadros formados en que apoyan su dominio partidista operan con miedo, nerviosos por los manchones que pudieran descubrirse en su hoja de servicios y, obviamente, los cuadros en formación carecen de peso y experiencia.
El rol de contención que enarbolan como el resultado mayor de las elecciones no pasa de ahí. Saben qué no quieren, pero no qué quieren, como tampoco hasta dónde y hasta cuándo puede durar ese matrimonio sin luna de miel o esa confraternidad sin lazos sanguíneos.
La gran aspiración de esas camarillas es seguir al frente de sus partidos, dejando al azar el resto.
…
De los otros partidos –si así se les puede llamar– destacan dos, por razones distintas: Movimiento Ciudadano que ensaya una vía distinta a la del resto y el Verde que, tal como los delincuentes de oficio, reincide en prácticas y estrategias propias de la canalla, en la frontera que hermana a la política y el delito.
El Verde ha hecho de las prerrogativas un fondo con reparto periódico de beneficios. Entiende multas y sanciones no como un gasto, sino como una inversión; la postulación de algunas candidaturas como la renta o venta de una posición con tasa de rendimiento sujeto al resultado; las posturas como una cartera de bonos… Siempre seguro de contar con la tolerancia de quien lo solapa como partido o lo contrata como cómplice con título de aliado, tal cual lo hace ahora Morena. Ejemplo, la defensa de Andrés Manuel López Obrador de Ricardo Gallardo, destinado a competir por el distrito de Almoloya de Juárez.
De los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo su situación es como la de este espacio, no da más.
…
Con tal elenco de partidos, es más fácil hablar de espionaje, extorsión, moche, chantaje, amenaza, transa, asociación delictuosa, violencia y crimen político que de democracia.